¿CON QUÉ SE LA VOLVERÁ A SALAR?
Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se la volverá a salar? Ya no sirve para nada, sino para ser tirada y pisada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad situada en la cima de una montaña. Y no se enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón, sino que se la pone sobre el candelero para que ilumine a todos los que están en la casa.
(Mt 5,13-15)
En el mundo antiguo, la sal era muy preciosa, una metáfora tan densa de significados que se insertó pronto en el mundo de lo sagrado: “Deberás salar tu ofrenda de oblación: en tu oblación no dejarás que falte la sal de la alianza con tu Dios; sobre toda ofrenda tuya pondrás la sal” (Lv 2,13); luego pasar de la mesa a la polis.
Es conocido el uso ritual de esparcir sal sobre el pergamino de un tratado de alianza o de paz, como auspicio de su larga duración. La sal, que conserva los alimentos, se convierte en símbolo de la conservación de lo que vale la pena que dure.
 “Ustedes son la sal”, los discípulos tienen la tarea de preservar lo que alimenta la vida sobre la tierra, aquellas cosas que merecen durar.
“Ustedes son la sal”, los discípulos tienen la tarea de preservar lo que alimenta la vida sobre la tierra, aquellas cosas que merecen durar.
Entonces el Evangelio que llevamos penetra en las cosas como sal, como un instinto de vida, que se opone a su degradación y las hace durar.
El acento de las parábolas de Jesús está puesto, sin embargo, sobre el sabor. La sal es vigorosa, tiene un sabor pronunciado, no es, como diría Job, una clara de huevo, ni tampoco azúcar o miel.
“Pero si la sal pierde su sabor…”. Una frase dura, severa, que nos deja pensativos. Todos podemos perder el Evangelio. Y no servir ya para nada.
Y esto sucede cuando nos aferramos al aparato, a la apariencia, a lo superfluo, a lo secundario, rezago cultural, y olvidamos la sal, preocupándonos por cuidar las cenizas a cambio de custodiar el fuego (Gustav Mahler).
Jesús dobla la metáfora de la sal con la de la luz, como suele hacerlo, convocando dos sentidos diversos: el gusto y la vista.
La sal no tiene sabor para sí, nadie come sal; es importante porque, al disolverse, resalta el sabor del alimento. La luz no se ilumina a si misma, no resplandece para sí, sino que ilumina las cosas y los rostros. La lámpara no se pone sobre el candelero para ser admirada, sino para iluminar a los de casa.
La humildad de la sal y de la luz. No atraen la atención sobre sí, no se ponen en el centro, pero valorizan lo que encuentran. Así la humidad de la Iglesia, de los discípulos del Señor, que no deben atraer la atención sobre sí, sino sobre el pan y la casa común, sobre el asolado campamento de los hombres, y su hambre de pan y de sentido.
Hay como un movimiento descendente, como un perderse de la luz sobre las cosas y de la sal dentro de ellas, de la levadura en la masa. Movimiento de encarnación que continúa.
Observo la acción de la luz: no hace violencia, acaricia las cosas, y con su toque hace emerger los colores y la belleza.
También nosotros debemos tener miradas luminosas, que cuando se posen sobre las personas hagan emerger todo lo más bello que hay en el hombre, la belleza de los corazones, de las relaciones, de la justicia y del amor. Casi un prejuicio positivo sobre la vida de todas las criaturas, una confianza anticipada sobre todas las cosas. La luz y nosotros custodiamos la belleza.
Observo la sal. Mientras está en su empaque, en un cajón de la cocina, no sirve para nada. Su finalidad es salir y perderse para hacer mejores las cosas. Se entrega y desaparece. Una Iglesia que se deshace, que enciende, que se entrega y se alegra de esto.
Si me quedo encerrado en mi yo, aunque adornado de todas las virtudes, y no participo en la existencia de los demás, si no soy sensible y me abro a los demás, puedo carecer de pecados, pero vivo en una situación de pecado (Giovanni Vannuci).
Sal y luz no tienen la finalidad de perpetuarse, sino de difundirse. No son el fin de sí mismas, sino un medio. Y así la Iglesia: no es un fin, sino un medio para hacer mejor y más bella la vida de las personas, dar sabor y belleza al mundo. Si nuestro anuncio de Cristo no conforta la vida, no es Cristo a quien anunciamos.
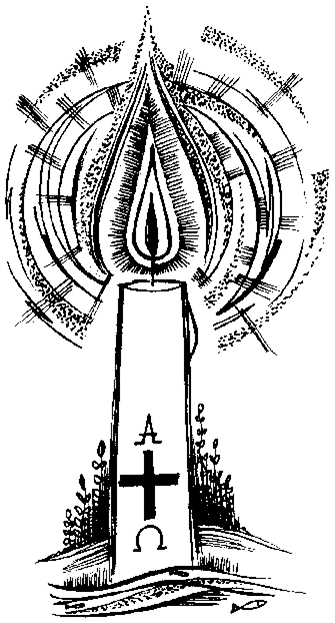 Me pregunto: ¿cuándo soy sal que ha perdido el sabor?
Me pregunto: ¿cuándo soy sal que ha perdido el sabor?
- La primera respuesta: cuando yo, hombre de Dios, atraigo la atención sobre mí y no sobre Dios. “¿De qué discutían por el camino?” (Mc 9,33). ¿Hablamos de Él o sólo de nosotros? En nuestros larguísimos programas, ¿queda lugar para Él?
- Cuando no sé amar a la gente y no transmito amor; cuando no soy generoso de mí, avaro en sentimientos, entonces he perdido el sabor del Evangelio.
- Soy sal que ha perdido el sabor cuando no comunico dos cosas: esperanza y libertad. Es bellísima esta perla de la carta a los Hebreos 3,6: “Somos casa de Dios, si conservamos la libertad y la esperanza”.
Nos hemos repetido otras palabras: somos casa de Dios “si conservamos la tradición y la moral”; somos tienda del Verbo “cuando conservamos la vida ascética y la disciplina”; somos templo del Espíritu “si conservamos la fidelidad y la obediencia”…
Pero no. Son otras las fuerzas que nos hacen habitación de Dios, que atraen el éxodo y la morada de Dios en el mundo: son la libertad y la esperanza. No la vida de perfección ni las grandes obras.
Dios edifica su casa, planta su tienda, allí donde es abrazado por hombres y mujeres que emanan libertad y esperanza. Sal y luz de la vida.
Me gusta recordar a este propósito una frase iluminadora del padre Giovanni Vannucci: “El Evangelio no es una moral, sino una perturbadora liberación”.
Quizá todos, unos más y otros menos, sufrimos de encarcelamientos. Y la fascinación de Jesús, hombre libre, despierta sobresaltos en nosotros. No hay estereotipos que se sostengan: si te haces lector atento del Evangelio, no puedes huir del encanto ante la libertad de Jesús.
Lees el Evangelio, respiras a pleno pulmón la libertad. La libertad tiene un secreto: aquel trozo de Dios que hay en ti, que los verdaderos maestros del espíritu te invitan a descubrir y adorar. Él es la fuente de vidas libres.
Si eres fiel a este trozo de Dios, eres libre de la esclavitud de los otros y de las cosas, de las convenciones abusivas, de los códigos sin alma, de las expectativas de los demás y de los juicios que puedan emitir. Para ti cuenta la mirada del Señor, cuenta el pequeño trozo de Dios que hay en ti (Angelo Casati).
Al acercarse a Cristo se debe sentir el aire de la libertad. Libres para ser más fieles. Fieles a lo esencial, y libres de todo lo secundario, transitorio, envoltura cultural, aparato y apariencia. Libres de dos cosas: de las máscaras y de los miedos. De la vida de la cortesanía y de la hipocresía. Oxígeno para la respiración de la Iglesia.
¡Qué luz irradiarían nuestras comunidades cristianas si quien se acercara pudiera respirar un aire de libertad y de esperanza! Con estos dos dones podríamos recuperar el encanto de la vida. La tarea urgente de los cristianos es dar un nuevo encanto a la existencia.
- He perdido el sabor y no sirvo para nada cuando en mi acción no me distingo de los demás, homologados al sistema del mundo.
 Un escritor italiano, Leonardo Sciascia, escribía: “Espero que alguna vez los cristianos acaricien el mundo a contrapelo”. No alisando el pelo de los poderosos, ni secundando el pensamiento dominante: a contracorriente.
Un escritor italiano, Leonardo Sciascia, escribía: “Espero que alguna vez los cristianos acaricien el mundo a contrapelo”. No alisando el pelo de los poderosos, ni secundando el pensamiento dominante: a contracorriente.
¡Qué bella expresión usa Jesús!: “Que entre ustedes no sea así” (Mt 20,26). Contra los lugares comunes, los hábitos y las acomodaciones. Jesús propone la diferencia cristiana.
En el mundo las cosas van siempre en la misma dirección: el violento se impone sobre el manso, los poderosos que humillan a los pequeños: “Entre ustedes no sea así”. En el mundo son felices los ricos, orgullosos y famosos: “Entre ustedes no sea así”. No así entre nosotros.
En efecto, hemos escogido el manifiesto más perturbador y a contravía que se pueda imaginar: las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres, los abatidos, los obstinados en proponer la paz. De pie, en camino, en marcha: ¡Dios regala alegría a quien produce amor!
No basta con ser creyentes, debemos ser creíbles (Rosario Livatino). Tenemos un tremendo poder: el de hacer no creíble nuestro anuncio, viviendo una vida apagada e insípida.
- Soy sal que ha perdido el sabor cuando no me he vuelto más humano, no he tenido un crecimiento en humanidad, un florecimiento de lo humano. Dietrich Bonhoeffer escribe: “Si lo divino no corresponde al florecimiento de lo humano, no merece que nos dediquemos a él. No nos interesa lo divino que no hace florecer lo humano”.
Un rabí de los hassidim cuenta su formación: “Si fui adonde el maestro no fue para aprender de él nociones o ideas; si fui adonde el maestro fue para ver cómo se amarra las sandalias y cómo se las desamarra”, para aprender de él cómo se vive - ¡la exégesis de la vida! -, para aprender incluso en los mínimos gestos la relación exacta con las cosas, con las criaturas, consigo mismos, con Dios. Para aprender la sabiduría del vivir: cómo trabaja, cómo come, cómo ama, cómo ríe.
La verdad cristiana no se expresa en tu doctrina, sino en tus relaciones exactas y armoniosas con las cosas, cuando eres una persona que pasa libre, real, benéfica y feliz entre las cosas. “No por la forma como me habla de Dios, sino por cómo me habla de las cosas de la vida, yo capto si una persona ha vivido con Dios” (Simone Weil).
Somos sal que ha perdido el sabor si no somos personas resueltas, si no nos hemos liberado de máscaras y temores. Las personas quieren captar en el discípulo de Jesús fragmentos de vida, no fragmentos de doctrina.
“Ustedes son la sal del mundo”. Notemos que Jesús no nos dice que “nos esforcemos” en ser luz, en tener sabor, sino que en sepamos que lo somos ya. El fuego no debe esforzarse, si está encendido, en dar luz, es su naturaleza; así mismo con la sal.
La luz es el don natural de quien ha respirado a Dios. Tener un sabor de vida es el don natural de quien ha habitado en el Evangelio.
Somos casa de Dios, tienda humilde del Verbo, un modesto refugio, quizá una barraca o un establo; pero lo somos ya. No hay que conquistar la presencia de Dios en nosotros, debemos sólo tomar conciencia.
Una afirmación que nos sorprende: que Dios sea luz lo hemos escuchado, lo creemos; pero escuchar y creer que también el hombre es luz, que lo seamos tú y yo, con todos nuestros límites y sombras, esto es bellísimo.
Es increíble la confianza de Jesús en los hombres. Me parece increíble esta confianza en mí: me conozco bien, no soy ni luz ni sal. Pero el Evangelio me apremia: no te quedes en la superficie, en la corteza, busca en profundidad, en la celda secreta del corazón, el tuyo y el de los demás, y encontrarás una lámpara encendida, una pizca de sal.
 Si viven según el Evangelio, ustedes son “un haz de luz lanzado a la cara del mundo” (Luigi Verdi), no para deslumbrar, sino para encender. Para hacerlo más bello, como cuando vuelve el sol. El creyente tiene ojos de lámpara (cfr. Mt 6,22).
Si viven según el Evangelio, ustedes son “un haz de luz lanzado a la cara del mundo” (Luigi Verdi), no para deslumbrar, sino para encender. Para hacerlo más bello, como cuando vuelve el sol. El creyente tiene ojos de lámpara (cfr. Mt 6,22).
Y lo son no con la doctrina o las palabras, sino con las obras: “Resplandezca su luz en sus buenas obras” (cfr. Mt 5,16). Cuando sigues como única regla de vida el amor, entonces eres luz y sal para quien te encuentra. Cuando dos en la tierra se aman, se convierten en luz en la oscuridad, lámpara para los pasos de muchos. En cualquier lugar, donde nos amamos, donde hay caridad y amor, se esparce la sal que da buen sabor a la vida.
Isaías sugiere un primer camino para que la lámpara ilumine la casa y la sal no pierda sabor. Y es una sucesión de verbos: parte tu pan, acoge al extranjero, viste al desnudo, no apartes la mirada de tu prójimo, “entonces tu luz se levantará como la aurora y tu herida sanará pronto” (Is 58,7-8).
Y sientes la impaciencia de Dios, la impaciencia de Adán, la impaciencia de la aurora y del cuerpo que tiene hambre y está herido, que busca pan y salud. La luz a través del pan compartido.
Ilumina a los demás y te iluminarás, cura a otros y te curarás. No te repliegues en tus historias, en tus derrotas o victorias; más bien ocúpate de la tierra y de la ciudad.
Nadie es tan pequeño o tan grande para eximirse del empeño de transmitir el sabor y el esplendor de Dios. Y la mayoría de las veces lo hacemos sin saberlo, si somos personas maduras.
Es posible que no gustemos nada de Dios, pero que lo difundamos entre los demás, sin darnos cuenta. Dios actúa así: ¡lo he visto muchas veces! Puede pasar que andemos a tientas entre la duda y la noche y que seamos luz para alguien, con una palabra o un gesto que no sabemos de dónde viene. Dios actúa así.
Ser luz, fuego en el candelabro, no significa para nosotros hacernos ver, sino hacer ver. No significa dar declaraciones, mucho menos hacer ruido. La luz no hace ruido ni violenta las cosas. Las acaricia y hace surgir lo más bello que hay en ellas. Así nosotros, “los del Evangelio”, somos gente que cada día acaricia la vida y hace surgir lo bello, y en cuyos ojos está el respeto amoroso por todo viviente. Para devolver su encanto a la vida.
El segundo camino para que la luz y la sal no se pierdan, lo señala san Pablo: “No quise saber entre ustedes si no a Jesucristo, y éste crucificado” (1Cor 2,2). Núcleo incandescente de nuestra fe: saber a Cristo. “Saber” es mucho más que “conocer”: es tener el sabor de Cristo. Y esto sucede cuando Cristo, como la sal, se ha disuelto en mí; cuando, como el pan, ha entrado en todas las fibras de mi vida y se convierte en mi palabra, en mi gesto, en mi corazón. Cristo dentro, cruz dentro: su palabra como espada de luz, como sal sobre el pan.
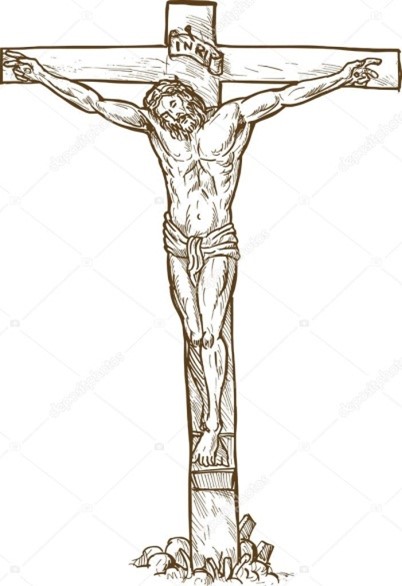 Saber a Cristo es la sal de la historia, que impide a la tierra corromperse, que preserva la historia más allá de la disgregación y la descomposición. Como lo hace la sal, que es como una pequeña salvación, una pequeña eternidad disuelta en las cosas.
Saber a Cristo es la sal de la historia, que impide a la tierra corromperse, que preserva la historia más allá de la disgregación y la descomposición. Como lo hace la sal, que es como una pequeña salvación, una pequeña eternidad disuelta en las cosas.
“Quiero saber a Cristo crucificado”. Un hombre no puede mirar el sol sin que su rostro sea iluminado. Los hombres que custodian la luz tienen ciertamente un secreto. Son los amigos de Dios. Se pueden reconocer, si estamos un poco atentos.
Sí, hay rostros habitados por Dios, porque no es posible exponerse día tras día a la mirada de la infinita ternura sin recibir también una insólita belleza.
Son rostros que irradian la luz sin saberlo: nos basta verlos. Es la elocuencia de los gestos, de la acogida, de la sonrisa, incluso la elocuencia de las lágrimas. Los miro y comprendo que Dios está allí, que Dios es luz, y tu corazón te dirá que estás hecho para la luz.
Y luego el tercer camino de la luz. Dice Jesús: “Ustedes son la luz”, no tú o yo, sino ustedes. Cuan-do un tú y un yo se encuentran generando un nosotros, entonces nos convertimos en luz. En las fraternidades cálidas de nuestras asambleas y en acogida del migrante desconocido.
Una parábola judía dice que cada hombre viene al mundo con una pequeña llamita en la frente, que no se ve sino con el corazón, como una estrella que lo precede. Cuando dos hombres se encuentran, sus estrellas se funde y se reavivan –cada una toma energía de la otra – como dos leños puestos en la chimenea. El encuentro genera luz. Cuando, en cambio, un hombre por mucho tiempo carece de encuentros, está solo, la estrella que le brillaba en la frente poco a poco se debilita, hasta apagarse. Y aquel hombre camina, sin una estrella que lo preceda. Nuestra luz vive de comunión, de encuentros, de participación. No nos preocupemos de cuántos hemos podido iluminar. No cuenta ser visibles o relevantes, mirados o ignorados, sino ser custodios de la luz, vivir encendidos.
Ermes Ronchi
¡Viva el Sagrado Corazón!
 A Federico Sinjuicio lo tenían etiquetado en el pueblo por ser una de las personas más extravagantes y que rompía con todos los esquemas de los bien pensantes y de las personas educadas de la alta sociedad. Usaba pantalones rojos y camisa amarilla y le gustaba ponerse una corbata de moño al cuello, de riguroso color morado.
A Federico Sinjuicio lo tenían etiquetado en el pueblo por ser una de las personas más extravagantes y que rompía con todos los esquemas de los bien pensantes y de las personas educadas de la alta sociedad. Usaba pantalones rojos y camisa amarilla y le gustaba ponerse una corbata de moño al cuello, de riguroso color morado.
Le encantaba subirse al quiosco de la plaza y cantar a medio día el Ave María de Schubert, con una voz de tenor extraordinaria, pero más desentonada que la de don Pancho el güero bajo la regadera, cuando se estaba bañando por las mañanas.
No era raro encontrarlo hacia las cuatro de la tarde por los rumbos del mercado, tirado bajo la sombra de un árbol, haciendo la siesta, después de los tacos que había comido gracias a la providencia que se había manifestado a través de alguna alma caritativa o evaporando los tres o cuatro mezcales que los amigos, por quitárselo de encima, le habían invitado.
Fede Sinjuicio, como todos lo llamaban, era un hombre bueno que no le hacía daño a nadie y su sencillez revelaba la belleza que llevaba por dentro, en un corazón noble, en un alma limpia y en unos sentimientos que se desbordaban cuando de hacer el bien se trataba.
Para muchos Fede se había convertido en parte del folclore del pueblo y todos notaban su ausencia cuando no lo veían deambular por los portales o dormido en una banca del atrio de la parroquia.
Algo que nadie se explicaba era cómo fuese posible que aquel hombre, en sus momentos de lucidez, hablara con tanta elocuencia y aquel que parecía el último del pueblo se prodigara en gestos de ternura y de servicio cuando encontraba a alguien en quien descubriera el mínimo dolor y cualquier sufrimiento.
Cuando alguien le preguntaba por qué ayudaba a los demás, respondía como el más cuerdo que jamás se hubiese visto. Es el Sagrado Corazón que me manda, decía, y repetía las palabras de san Juan, sacando de la bolsa de su pantalón un papel amarillento en donde estaba escrito: si Dios nos ha amado tanto, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nunca lo ha visto nadie; si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y el amor de Dios ha llegado a su plenitud en nosotros.
Con frecuencia se le encontraba por las calles llevando una pancarta en donde estaba escrito: Dios es amor y eso basta. Y muchas de las personas que salían de la Iglesia, después de la hora santa, se sentían menos confundidas con la verdad que Fede les anunciaba en su pancarta que con los eruditos sermones del señor cura, quien siempre acababa enredado tratando de explicar la unión hipostática.
Y es que Federico Sinjuicio, en la simplicidad de su vida y en su aparente sin juicio, había ido entendiendo que la vida sin amor era como la fiesta sin música, como las torres sin campanas, como el comelón sin dientes o como la feria sin castillo. Le gustaba decir que era mejor una olla de frijoles compartida con los pobres que unas puntas de filete comidas a solas.
A él, por gracia divina, le había sido dado entender que más valía ser feliz que vivir con un tesoro en casa, pero sin poder salir a la puerta. Y para ser feliz para nada servía el ser famoso si tenía que vivir aislado de las personas a quienes él amaba.
El amor lo había hecho libre y le había dado aquella sencillez que sólo se vive en los primeros años de la vida, cuando la ambición, el orgullo, el deseo de acumular cosas y poder no cuentan. Cuando la prepotencia que hace egoístas y rencorosos todavía no infectan el corazón; cuando la tristeza y la insatisfacción que enferman el alma y paralizan con sus prejuicios el corazón sencillo de quien se reconoce humano aún no contaminan la bondad que nos hace divinos sin perder lo humano.
A Fede nadie había podido envenenarle el espíritu impidiéndole reconocer a los demás como hermanos y muy alegre  cantando simplemente decía: es el Sagrado Corazón, hermanos.
cantando simplemente decía: es el Sagrado Corazón, hermanos.
El amor le había enseñado a disfrutar de todo, reconociendo la bondad de Dios en lo que a los ojos de los demás parecía pequeño y despreciable; sobre todo cuando se vive con la soberbia que hace pensar que no se necesita de los demás y que en todo nos bastamos.
Federico no sabía lo que significaba la palabra individualismo y la indiferencia no existía en su lenguaje habitual, porque para él todas las personas que encontraba eran iguales. Él no sabía de alcurnias, ni de sangres azules, no distinguía los colores de la piel y nunca le habían explicado eso de las clases sociales.
Un día, entrando a media misa en la parroquia del centro, había oído al párroco que predicaba y, sin hacerse notar, se había acomodado atrás de una de las grandes columnas, desde donde podía ver todo sin ser visto, para no distraer a los devotos de la cofradía de los corazones coronados de espinas.
Era un sermón de esos que dicen que se hacen con el corazón y Federico, que de tonto no tenía ni un pelo, había grabado en su mente y en su corazón la frase principal que decía: “En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó y envió a su Hijo para que, ofreciéndose en sacrificio, nuestros pecados quedaran perdonados.
A él esto le había bastado y cuando se le subían los grados del etílico que había consumido, se hacían más claras sus palabras y no se cansaba de repetir: porque soy pecador, Dios me ha amado.
Fede no había frecuentado muchas clases de teología y no había pasado por los grandes seminarios, pero había guardado en su corazón aquella experiencia que, aún en sus desvaríos, le permitía volver a ponerse delante de Dios y reconocer que en aquel Corazón traspasado siempre habría un lugar en donde encontrar cobijo y del cual nadie lo sacaría para expulsarlo como indeseado.
Durante los novenarios al Sagrado Corazón, Federico Sinjuicio, no se perdía ninguno de esos encuentros y aunque eran a la misma hora en que todos estaban viendo La rosa de Guadalupe, él sabía que más valía quedarse unos minutos contemplando aquel Corazón abierto que todos los milagros que le contaban los miembros de los cenáculos de santo Tomás, el desconfiado.
Seguramente su hazaña más grande fue haber compuesto un poema para las fiestas del Sagrado Corazón, en el que la rima y la métrica poco le habían importado. Para alegría de todos sus paisanos se había contentado en repetir veinte veces, ¡Viva el Corazón de Jesús! ¡Viva el Corazón que tanto nos ha amado! ¡Viva Jesús en la cruz en donde nos ha mostrado su corazón traspasado para decirnos que nadie como Dios nos ha mejor amado!
Los años pasaron y con ellos también Federico Sinjuicio desapareció de su pueblo, sin que nadie se diera cuenta, pero la gente no lo olvidaba, pues decían que había sido un rostro en el que habían conocido el amor que Dios nos tiene y que brota de aquel corazón traspasado.
“En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó y envió a su Hijo para que, ofreciéndose en sacrificio, nuestros pecados quedaran perdonados.
Queridos, si Dios nos ha amado tanto, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nunca lo ha visto nadie; si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y el amor de Dios ha llegado a su plenitud en nosotros. Reconocemos que está con nosotros y nosotros con él porque nos ha hecho participar de su Espíritu. Nosotros lo hemos contemplado y atestiguamos que el Padre envió a su Hijo como salvador del mundo.
Si uno confiesa que Jesús es Hijo de Dios, Dios permanece con él y él con Dios. Nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios nos tuvo. Dios es amor: quien conserva el amor permanece con Dios y Dios con él”. (I Jn 4, 10-16)
LA ORACIÓN
Durante la cuaresma se nos invita a ejercitarnos o a prepararnos para llegar a la Pascua con un corazón nuevo. El ayuno, la penitencia, la caridad y la oración son algunos de los ejercicios que podemos hacer para ir más ligeros al encuentro del Señor.
Hoy vamos a detenernos un poco a reflexionar sobre el tema de la oración, pidiéndole al Señor la gracia de poder encontrarnos con él abriéndole nuestro corazón para que permanezca en él.
 1.- Introducción
1.- Introducción
Generalmente, cuando nos retiramos de las actividades ordinarias de nuestra vida, nos mueve el deseo de encontrarnos con Dios y desde ahí leer la trama de nuestra existencia.
Queremos estar un poco a solas con Aquel que nos entiende y nos escucha, sin necesidad de palabras. Deseamos estar con Dios, con Jesús, el Señor de nuestras vidas.
Esta podría ser ya una definición de oración. Pero, ¿dónde está el Señor? ¿Qué pasa cuando nos encontramos con él y qué consecuencias puede tener ese encuentro para mi vida?
Estas son sólo algunas de las muchas preguntas que nos podemos formular para comprender si realmente estamos haciendo una experiencia de oración y si la oración es lo que esta marcando nuestro ser y quehacer.
2.- ¿Qué es la oración?
Definiciones ya conocemos muchas. Hemos aprendido mucho sobre la oración, pero, ¿dé verdad nos hemos hecho hombres y mujeres de oración?
Orar es estar con Dios. Es dejarnos encontrar e invadir por él. Pero también es entrar en él, en su misterio, en su mundo.
Para estar con él, el camino que nos toca recorrer es en sentido contrario. Es decir, no se trata de ir de dentro hacia fuera, de nosotros a un lugar lejano y extraño; sino hay que ir de fuera hacia adentro, de lo superficial a lo profundo, de lo conocido a lo desconocido.
Hay que bajar de la cabeza al corazón, pues resulta que Aquel a quien andamos buscando ya está dentro de nuestra casa.
Dios es el huésped, el habitante eterno de nuestro corazón. Orar es dejar que Dios salga desde dentro, o si se quiere, es darnos cita con él en la sala de nuestro corazón, en lo más profundo de nuestro ser, en donde reside también nuestra verdad, nuestra auténtica identidad.
Orar es crear las condiciones para que se dé el encuentro entre Dios y nosotros; encuentro que nos hace vivir.
3.- Señor, ¿en dónde vives? ¿Dónde te podemos encontrar?
El Evangelio de San Juan pone esta interrogación en la boca de los discípulos que desearían estar con Jesús, que se han sentido fascinados y atraídos por sus palabras y por su persona.
La respuesta es: “vengan y lo verán”. Quiere decir, pónganse en camino, salgan de ustedes mismos, rompan con los lazos que los pueden mantener atado/as.
“Al día siguiente, Juan de nuevo estaba allí con dos de sus discípulos, y fijándose en Jesús, que pasaba, dijo: ¡Este es el Cordero de Dios!. Los dos discípulos, al oírlo, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y, al ver que lo seguían, les preguntó: ¿Qué buscan?. Ellos le contestaron: Rabbí (que significa “Maestro”), ¿dónde vives?. Jesús les respondió: Vengan y lo verán. Fueron, pues, y vieron dónde vivía y permanecieron con él aquel día. Eran como las cuatro de la tarde”. (Juan 1, 35-39)
Orar es ponerse en marcha hacia donde no sabemos porque el Señor nos irá sorprendiendo a cada paso. Es un salir que implica crecimiento, desarrollo personal, madurez y libertad.
Al Señor se le conoce caminando, empolvándose los pies en los caminos de la historia, metiéndose en la refriega de la humanidad. Es en lo común y ordinario de nuestra existencia, en lo muy humano de nuestro existir en donde el Señor nos hace descubrir su rostro.
Porque Dios está metido hasta la médula de la historia de los hombres y mujeres. Ahí su rostro nos aparece en el marginado, en el maltratado, en quien sufre. Su rostro aparece igualmente en lo bello y en lo bueno del ser humano, en la nobleza que descubrimos en tantas personas extraordinarias que encontramos.
Dios está en la inteligencia de nuestros contemporáneos que saben inventar tecnologías y medios que nos permiten apreciar la bondad de Dios plasmada en nuestro mundo.
Vengan y quédense conmigo, pero sepan que no hay lugar para reposo, para quedarse calmados y tranquilos. La oración es empuje que lanza a ir más lejos, que incomoda y no permite que nos instalemos en seguridades que no tienen futuro.
La oración nos sumerge en lo infinito de Dios y nos obliga a ir cada vez más lejos en nuestro ser humanos y en nuestro ser para Dios.
4.- ¿Cómo oramos?
Me parece que existe una relación muy clara entre nuestra manera de orar y nuestro modo de ser. Es decir, de la calidad de nuestra  oración depende mucho también la calidad de nuestra vida y viceversa.
oración depende mucho también la calidad de nuestra vida y viceversa.
Si la oración la vivimos como un compromiso, como una actividad que realizamos por costumbre, por deber o porque está marcada en las normas.
Si la oración se reduce a una actividad y no es un encuentro, seguramente nuestra vida estará marcada también por cierto desorden, por el desasosiego interior, por la insatisfacción y hasta la frustración.
Pero si la oración la vivimos en lo gratuito del encuentro, ahora es algo que plenifica, que da sentido a la vida, que alegra y da felicidad.
Si la oración es encuentro con la persona del Señor, ese encuentro integra, orienta y sostiene nuestro caminar en este mundo.
La oración vivida así, da seguridad, llena de esperanza y de confianza. Hace de nosotros personas pacificadas y capaces de construir relaciones auténticas fundadas en el respeto, la comprensión y la compasión.
La oración nos ayuda a crecer porque nos pone en contacto con nuestra verdad más profunda, es decir con lo que somos.
Por una parte desenmascara los engaños que nos creamos para salvaguardar nuestros caprichos y lo aventurero que es nuestro corazón y, por otra parte, nos descubre la imagen real que corresponde al sueño que Dios se ha hecho de nosotros desde siempre.
5.- ¿Cuándo podemos hablar de oración auténtica?
La oración se da entre el “decir” y la escucha. Tal vez habría que afirmar que oramos cuando aprendemos a “decirnos” delante del Señor, habiendo acogido y escuchado su Palabra.
“Decirnos” es la capacidad de presentarnos y quedarnos frente a Dios sin necesidad de inventar nada. “Tú me conoces, me sondeas y sabes lo que llevo en mi corazón”, son las palabras del salmo 139.
Delante de Dios no vale la pena tomar posturas o dar imágenes de cómo nos gustaría ser.
Dios no se espanta de nuestras miserias, ni de nuestras incoherencias. Ante él no hay porque sentirse indignos. Dios nos ama como somos.
Pero no podemos “decirnos” verdaderamente si primero no nos hemos educado en la escucha.
La oración nos pone en sintonía con el Señor para que podamos entrar en su frecuencia, para que en nuestro interior haya armonías y no ruidos que ensordecen e impiden la escucha que abre al entendimiento, a la comprensión; a la escucha hecha no de la decodificación de sonidos, sino a la sensibilidad que acerca los corazones.
Escuchar la Palabra no significa hacer pasar por nuestros oídos rumores o susurros. Es dejar entrar en lo más profundo de nuestro ser la presencia del Señor.
La Palabra hace eco en la presencia de Dios que llevamos dentro y despierta en nosotros un lenguaje que ya no está hecho de palabras, sino de presencias que se ofrecen y se entregan.
La Palabra se transforma en corazones que aman. Y cuando se ama las palabras sobran y las presencias bastan.
6.-¿Qué oramos?
La mejor oración no es la que logramos con bonitas palabras y elaborados discursos. No es trabajo de elocuencia ni de oratoria.
La oración que vale la pena es la que nos pone en contacto con la vida y que transforma nuestra forma de vivir. Es la que nos hace personas nuevas en lo viejo y gastado de la existencia que se va quedando detrás de nosotros a medida que avanzamos hacia el final de nuestro tiempo.
Si la oración es un “entretenerse” con el Señor, el contenido de nuestro entretenimiento no puede ser otro que la vida con todo lo que ella nos brinda cada día.
Al Señor no hay que hablarle de lo que nos gustaría que fuese nuestra vida, no hay que hablar usando los verbos al tiempo pasado ni al futuro. Hay que presentarle lo que llevamos en la mano, en el hoy y aquí de nuestra vida.
Oramos lo que nos llena de confianza, lo que nos fortalece y anima; lo que nos alegra y nos llena de gratitud, porque en ello descubrimos la presencia fiel del Señor que nos acompaña.
Pero también oramos nuestros fracasos y dificultades, nuestras tristezas y pecados. Eso que nos sitúa ante el Señor sin falsas pretensiones.
Oramos nuestras incapacidades ante un mundo que nos desborda con su agresividad y sus males; con sus injusticias, sus pobrezas, sus violencias y sus desigualdades.
Oramos con esa realidad que nos empuja suplicar la misericordia a quien ha vencido a la muerte y todo aquello que pretende aplastar al hombre, negándole su dignidad de hijo de Dios.
Oramos la vida con sus sorpresas y sus milagros, con sus imprevistos y con lo más ordinario. Oramos con nuestras historias, conscientes de que se va escribiendo junto con Dios, pues es él quien sostiene nuestra mano.
Oramos cuando somos capaces de poner nuestra vida en las manos de Dios y nos abandonamos.
7.- La oración es una gracia que se tiene que suplicar cada mañana.
Podemos decir que la oración se aprende, se practica, se ensaya, pero muy en el fondo sentimos que la oración se recibe, como don y gracia.
El Espíritu es quien ora en nosotros, dice san Pablo (Rom 8, 26-28), pues nosotros no sabemos qué pedir ni qué decir. Pero cuando el Espíritu ora en nosotros recibimos los frutos de su acción, somos los beneficiarios de su amor.
Como discípulos, también nosotros tenemos que ponernos en una actitud de humildad y de sencillez a los pies del Señor para decirle “enséñanos a orar”. Esto quiere decir, ábrenos los caminos que nos lleven a ponernos delante de Dios para que lo reconozcamos como Padre. Para que sintamos en su presencia el amor que nos hace existir; para que experimentemos la protección providente de su mano. Para que seamos reconciliados con la fuerza del amor que sale de su corazón traspasado.
Enséñanos a orar para que desarrollemos nuestra capacidad de ser hombres y mujeres confiados. Para que crezcamos en la disposición de ser agradecidos y reconocedores de las bendiciones de que somos cubiertos a diario.
Enséñanos a orar, sobre todo, para que nos descubramos amados y llamados a vivir en la paz, como hermanos; en la alegría como hijos tuyos; en la esperanza, conscientes de que eres tú quien va guiando nuestros pasos por los senderos de esta historia nuestra, tan rica y fascinante. Pero también tan desafiante y provocante.
Enséñanos a orar para que cada mañana sepamos descubrir tu rostro en el hoy que nos regalas y en el mañana que nos prometes.
Para nuestra Reflexión personal:
- ¿Vivo mi oración como un encuentro personal con el Señor?
- ¿Cuando me pongo en oración, soy capaz de escuchar y de sentir?
- ¿Cuando estoy en oración quién ocupa el lugar principal?
- ¿En mi oración tengo presente a los demás?
Textos para reflexionar:
Lc 11, 1-4
Jn 1,35-39
Rom 8,26-28
Un modo de organizar nuestra oración
- - Prepara la oración.
Decide el lugar, el tiempo, el texto con el que vas a orar para que no te distraigas durante la oración.
- - Entra en la oración.
Toma conciencia de que estás en la presencia de Dios, déjate encontrar por él. Ofrece al Señor todo lo que eres y pon todo a su disposición.
- - Pide lo que deseas
Presenta con confianza aquello que llevas en tu corazón en este momento de tu vida.
- - Medita y contempla
Escucha los pensamientos que la Palabra de Dios suscita en ti y pon atención a los sentimientos que mueven estos pensamientos.
- - Concluye la oración
Trata de quedarte con una palabra o un sentimiento que te hayan tocado durante la oración y transformarlos en acción de gracias.
Trae a tu memoria lo que ha pasado durante el tiempo de tu oración.
Padre Nuestro
Ave María
Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo.

